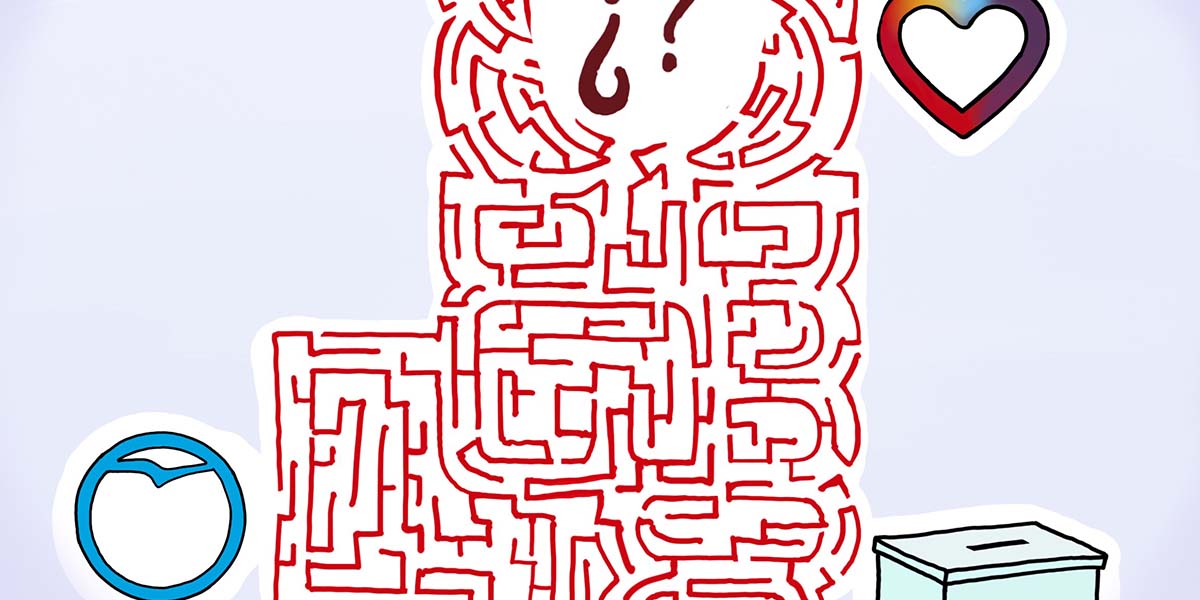Fotografía: Jesús Massó
No lo puedo remediar: me aburre la gente bombástica y, aunque por cortesía trate de disimularlo, cada vez me aburre más y yo disimulo menos. Cosas de la edad. Pero sí, me irrita esa gente que vive en la hiperrealidad de su autopromoción, que vive para hacerse notar y que se aplaude a sí misma a la menor ocasión. La gente bombástica.
Es un perfil humano perfectamente reconocible, y su vida gira en torno a la eficacia de su mensaje. Su arribismo se deja notar en los rencores y rincones de la cultura, en el afanoso mundo de la comunicación, hemisferios a menudo coincidentes, y no digamos en el ruedo político. Da igual, el arribismo del bombástico se yergue con una biografía hecha a medida, pues suele contar su pasado en función de lo que aspira a ser en el futuro. Aparentando saberes que no se poseen o refiriendo viajes nunca realizados, oculta cualquier cosa que no vaya en su propio beneficio.
Para la persona bombástica el prójimo no es más que un medio para alcanzar sus fines. No le interesa la verdad ni lo justo aunque lo aparente. Por el contrario, su ética y su compromiso social son más falsos que los euros de goma. Sólo le importa su imagen pública. Decía el gran Roberto Bolaño que la autopromoción y el arribismo son tareas muy cansadas que no dejan tiempo para nada más, bueno sí, dejan tiempo para ser un cobarde…
Eso de ser conocido y reconocido es un mareo, y desde que el hombre es consciente de que lo es, ha sentido el pinchazo de esa vanidad, el deseo irrefrenable de asegurarse el recuerdo de las generaciones venideras. Y muchos, y muchas, corren despepitados hacia la corona de laurel y el coro de laúdes.
Por eso es admirable la cantidad de tanto atracador de la gloria, incluso en ciudades pequeñas como la nuestra. Tanto busto neomarmóreo, el ceño fruncido, la mirada perdida en la lontananza de la subvención oficial y del carguito. Gente bombástica a nivel local, marabunta de casapuerta, que gusta del tratamiento rancio de ilustrísima p’arriba, que se pirra por dar -fíjate- un pregón de algo, salpicado de chascarrillos viejunos, obviedades garbanceras y anécdotas que fueron graciosas allá por el Jurásico. Es sin duda también admirable que en una ciudad como Cádiz existan setecientos poetas -verso arriba, verso abajo- como me asegura un amigo. De ser cierto, es ésta desde luego una ciudad bombástica, que rebosa de autocomplacientes efluvios líricos, que buscan ser recompensados por sardinillas de oro u otros laureles otorgados por apolilladas fundaciones, patronatos y la madre que los parió.
En fin, gente bombástica en una ciudad no menos bombástica buscando la posteridad. Pero, ojo, si es malo ser injustamente olvidado, peor es ser recordado sin necesidad.